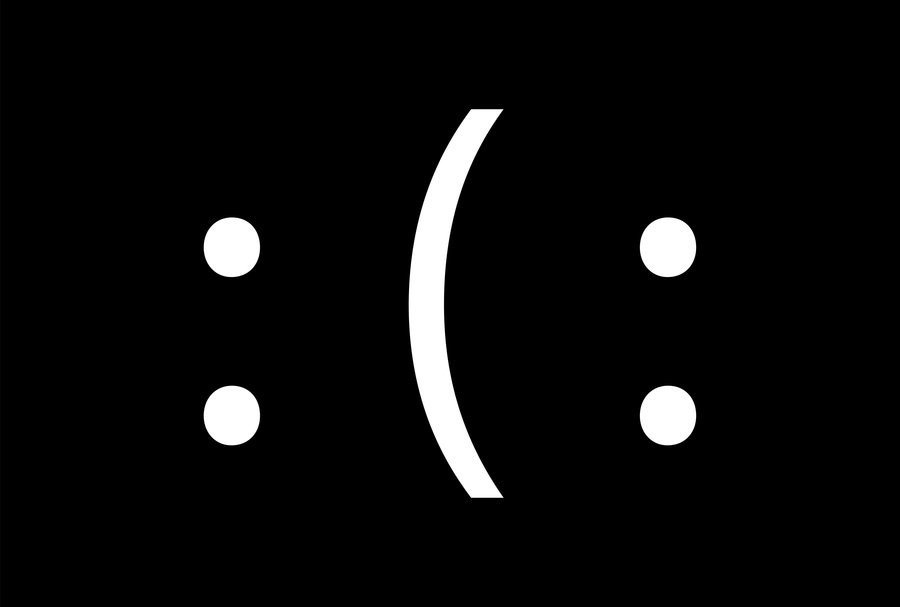Por Jesús Chávez Marín
— Esteban es amigo mío desde la infancia y un sábado que duramos horas en el café me platicó su historia de bipolar. De eso nunca le gustaba hablar, unos años atrás yo me había acostumbrado a su vida irregular, a que desapareciera en la bruma, meses sin verlo, y a que de repente llegara exaltado y ansioso a contar un montón de aventuras confusas y proyectos que iniciaba desaforado y mediante los cuales estaban a punto de suceder actos grandiosos, que luego nunca pasaban. A pesar de eso, ahora era un hombre sensato, de diez años para acá había recuperado la estabilidad emocional.
Aquel sábado me contó que en 1985 fue a parar al hospital de la Clínica del Parque, a donde lo llevaron a causa de un insomnio muy agitado que duró tres noches seguidas, en las que tuvo una serie de delirios que oscilaban desde el terror hasta la hilaridad: la angustia y la risa en un solo paquete. La madrugada última, la conducta de Esteban llegó a ser un espectáculo grotesco, hasta que un familiar suyo llamó a la ambulancia. El hombre, ya en el delirio constante, se sentía una especie de prisionero en un derrotero que imaginaba como el fin del mundo.
En el hospital le hicieron preguntas anodinas que él contestaba con certeza, cómo se llama, cuál es la fecha de hoy, en qué ciudad estamos. Le inyectaron algo en la vena nunca supo cuáles medicamentos; estuvo tres días inconsciente. Eso le contaron cuando despertó, y luego pasaron dos semanas de una convalecencia que le pareció una zona extraña, con imágenes cotidianas mezcladas en una sensación de irrealidad, noches de pensamientos sombríos, rencores y conciencia culpable, días enteros durmiendo, sueños turbios, ojos que lo miraban con dolor y lástima.
Esteban me asegura que nunca antes ni después de aquellos hechos llegó a tener ese tipo de conductas alteradas, y que en los meses que siguieron inició diversos tratamientos psiquiátricos, tomó pastillas de marcas que ahora ya no recuerda. Le dieron explicaciones posibles de aquel trastorno tan violento: que había tenido un brote psicótico, que era maniaco depresivo y lo sería para el resto de la vida; que la causa tal vez fuera hereditaria y era posible también que él mismo fuera otro eslabón de aquella maldición genética; que el origen de esa enfermedad aún no se conoce a ciencia cierta pero que, por otro lado, ese padecimiento tiene tratamientos de control médico con el cual podría llevar una vida completamente normal hasta que se muriera.
Entre los psiquiatras que consultó hubo uno muy agresivo que llegó a decirle: si no sigue al pie de la letra el tratamiento, si no se toma completas y a sus horas las dosis exactas que le estoy indicando, si no viene puntal a las consultas conmigo cada semana, muy pronto lo voy a ver vagando por las calles, se lo advierto.
Con tantas explicaciones, algunas contradictorias, y con la condena vitalicia y hasta milenaria de ser maniático y depresivo, de padecer lo que pocos años después fue clasificado como trastorno bipolar, con meses de tratamientos que no daban pie con bola y lo mantenían adormecido y torpe, Esteban decidió abandonar todo tipo de tratamientos, dejó de consultar psiquiatras que nunca le dijeron claramente para qué servían tantas pastillas ni qué remediaban. Ahora sabe que aquella fue una mala decisión, pero en 1986 parecía esperanzadora la posibilidad de recuperar la que había sido su vida anterior, guiada por la pura voluntad. Enmendar los errores y seguir adelante.
Así pasaron doce años. Quien lo viera vivir no tan de cerca, hubiera pensado que Esteban era un hombre como cualquier otro, sin más sobresaltos de los que cotidianamente suelen suceder. Su conducta pública era digamos normal, cumplía con el trabajo, con las obligaciones civiles, frecuentaba a los amigos, manejaba la vida social. Pero quienes convivían con él de cerca eran testigos de sus largos periodos de melancolía que llegaban a durar hasta ocho meses, en los que vivía como un hombre triste y apenas con ánimo para levantarse en las mañanas, comer sin ganas, trabajar sin ambiciones y apenas con el empeño que fuera necesario para cumplir las tareas diarias. También fueron testigos y a veces víctimas de su lado oscuro.
Dice Esteban que de pronto, sin explicaciones ni aparente causa, desaparecía la tristeza, surgían los días iluminados, la alegría intensa, el gozo a todo volumen, la exaltación de los sentidos y el ánimo, cuando surgían ideas y disparates que a él le parecían geniales; una energía inagotable. Y el insomnio. Quienes convivían de cerca con él empezaban entonces a preocuparse y su impaciencia llegaba pronto. Eso resultaba intolerable para Esteban, que en pleno acelere ya se sentía el rey del barrio y más listo que cualquiera, tanto que su conducta llegaba a ser agresiva, no como para llegar a lesionar a nadie, pero sí para los gritos y a las justificaciones inverosímiles.
Perdió amigos, algunas de sus relaciones familiares quedaron dañadas y en breves años llegaron separaciones penosas. Su conducta llegó a afectarlo también en los negocios, el trabajo, aunque lo salvó su voluntad inquebrantable del deber cumplido y su temor casi rural por las deudas de dinero. Hasta que un día de 1998 volvió a buscar ayuda médica y así conoció a un psiquiatra que además era, según Esteban, una especie de sabio por la claridad y la sencillez con la que desentrañó en solo dos tardes la maraña en la que se le había convertido la vida, con una mezcla de resignación y descuido.
Ese psiquiatra, que se llama Rodolfo Caballero, le dijo que para nada serviría que le contara su pasado, ni su infancia, ni sus temores; que eso de muy poco podría ayudarle. El problema suyo era bioquímico, de neurotransmisores. En su sangre falta un mineral que se llama litio, y el único remedio para su mal era administrar la dosis exacta.
El litio era en ese entonces un medicamento barato y no se manejaba como medicamento controlado, se vendía sin receta en las farmacias. En años recientes se volvió más caro, la demanda aumentó por sus buenos resultados. Fue Rodolfo Caballero uno de los primeros médicos en administrarlo en esta ciudad. Es una sustancia que en dosis excesivas puede causar una intoxicación y en dosis más bajas de las necesarias, no sirve de mucho. Así que periódicamente hay que estar midiendo los niveles de litio en la sangre.
Desde ese año, y hasta la fecha, mi amigo Esteban ha vivido sin sobresaltos, desaparecieron aquellos meses de tristeza en los que se sentía poquito menos que basura y los días vertiginosos y exaltados. A pesar de eso, tuvo que aprender a vivir con un cierto caudal de desprestigio. De árbol caído muchos hacen leña y existe la alegría malvada ante el dolor ajeno.
Nunca logró recuperar la confianza completa de quienes habían escuchado los rumores de su verdadera historia. Solo quienes lo conocemos más de cerca sabemos de su recuperación, y le seguimos teniendo el afecto de siempre, el que nos hacía sufrir junto con él sus crisis y alegrarnos de su serenidad. Y ahora, de su buena salud.
Mayo 2011